COLUMNA: Especulario
Máquinas parlantes
Por Antar Martínez-Guzmán
Y de pronto, las máquinas comenzaron a hablar. De un momento a otro, nos encontramos rodeados de dispositivos tecnológicos que nos conversan, responden solícitos a nuestras interpelaciones, elaboran discursos complejos y dialogan de formas sorprendentemente familiares. No sin cierto asombro, atestiguamos la aparición y popularización de tecnologías parlantes. La inteligencia artificial generativa (IAG) irrumpe con fuerza en un ámbito que, hasta hace poco, se consideraba distintivamente humano: la interacción a través del lenguaje y la creación de sentido compartido. A través de los “modelos de procesamiento de lenguaje natural” (PLN), las computadoras actuales pueden procesar y generar lenguaje oral y escrito de manera asombrosamente similar a la humana. Lo que parecía patrimonio exclusivo de la ciencia ficción —piénsese en personajes como Robotina (de Los Supersónicos) o R2-D2 (Star Wars)— hoy empieza a permear la vida cotidiana con una naturalidad inquietante.
Ciertamente, nuestra interacción con las máquinas has sido en muchos sentidos íntima a lo largo de la historia. Desde hace algún tiempo les atribuimos habilidades equivalentes —y a menudo superiores— a las de la cognición humana, especialmente en ámbitos como el procesamiento de información y la resolución de problemas lógico-matemáticos. Pero las IA actuales han llevado esta relación a territorios inéditos. Mediante redes neuronales artificiales y procesos de “aprendizaje profundo”, estas tecnologías descubren patrones por sí solas y aprenden mediante retroalimentación constante, por lo que parecen adquirir capacidad de “entender” y resolver problemas de manera autónoma, en muchos casos superando a sus entrenadores humanos en tareas específicas.
Quizá los ejemplos más icónicos de este pasaje los encontremos en los célebres programas DeepBlue y AlphaGo, hitos fundamentales en la historia de la IA. La primera venció en 1997 al entonces campeón mundial de ajedrez, el legendario Garri Kaspárov, en una primera sacudida escandalosa al ego de la inteligencia humana. Por su parte, AlphaGo venció en 2016 al campeón Lee Sedol en Go, un juego antiquísimo de origen chino que supera la complejidad del ajedrez exponencialmente. (Una trepidante narración sobre estos episodios se encuentra la novela MANIAC de Benjamin Labatut). Lo interesante del caso es que la máquina triunfa gracias a una jugada contraintuitiva, sorprendente incluso para la mirada experta: una jugada considerada creativa, inédita en casi tres mil años de historia del juego. Un movimiento que ha sido incorporado desde entonces al repertorio estratégico de la comunidad global del Go y con ello también a la cultura humana. Se trata de un gesto que muestra que ahí donde creímos tener prerrogativa humana —capacidad de idear, sorprender, crear—, las máquinas comienzan a hacer incursiones inesperadas.
Pero es quizá en el terreno del lenguaje donde se produce un salto cualitativo especialmente relevante para entender la transformación actual de relación entre personas y dispositivos tecnológicos. Los “grandes modelos de lenguaje” (LLM) entrenados con millones de parámetros y cantidades colosales de datos, han llevado la comunicación humano-máquina a niveles hasta hace poco inimaginables. El campo ha avanzado meteóricamente: aplicaciones que hace unos años podían parecer futuristas, como Siri o Alexa, hoy nos parecen rudimentarias. Por supuesto, las máquinas ya venían balbuceando desde hace tiempo, interactuando a niveles simples, a través de fórmulas de interacción pre-programadas. Pero para las IA de hoy el famoso “test de Turing” parece quedar corto: ya no solo responden, sino que son capaces de replicar minucias propias de nuestras complejas prácticas discursivas y seguir fluidamente las intrincadas ramificaciones de la interacción verbal. Captan matices, “entienden” la ironía, el humor y otras propiedades discursivas sofisticadas. Además, gestionan una cantidad exorbitante de información, por lo que parecen ser unas verdaderas sabelotodo y desenvolverse con soltura en todo tipo de temas, tonos y contextos comunicacionales.
Es posible que este escenario venga a trastocar el horizonte de nuestra actividad simbólica. Tendrá implicaciones en la forma en que valoramos las ideas construidas y expresadas con lenguaje, en que concebimos la escritura académica o literaria, en que entendemos actividades tan humanas como conversar, orientar o enseñar. Las IA pueden generar ensayos e informes técnicos especializados, aprender estilos comunicativos y escribir poemas sentimentales (la calidad estética es, por el momento, una cuestión diferente). Se han vuelto hábiles conversadores, sosteniendo e intercambios que se sienten orgánicos; atendiendo al contenido del discurso, pero también a sus funciones pragmáticas y a su tono afectivo. Evocando la idea del filósofo del lenguaje John L. Austin, podemos decir que las máquinas también comienzan a “hacer cosas con palabras”, cumpliendo funciones intersubjetivas que parecían exclusivas de la interacción humana: consolar, convencer, instruir, orientar, persuadir. Así, estas tecnologías se entreveran con nuestra principal herramienta de construcción de vínculos y realidad social. A través del lenguaje, se inmiscuyen en la principal fábrica simbólica con la que producimos el orden social y nuestras propias subjetividades.
En psicología está bien establecido el estrecho vínculo entre lenguaje y pensamiento. Pensar es, en buena medida, desarrollar un diálogo interno, pero también externo; pensamos en conversación con nosotras mismas, con otras personas, con los objetos del Mundo, con los recursos culturales de nuestro tiempo… y también con nuestras tecnologías. Sabemos que cuando una criatura adquiere el lenguaje accede a un mundo inmenso de potencialidades de desarrollo: pensamiento abstracto y simbólico, expansión de la memoria y el razonamiento. También accede a una comprensión más compleja de su entorno y de su propia vida subjetiva, lo que atraviesa la construcción su identidad, la socialización en grupos culturales y el establecimiento de relaciones significativas. Como advirtió Lev Vygotsky, el lenguaje es una herramienta mediadora fundamental entre el individuo y el mundo, incluyendo su mundo interior. En tanto las IA ingresan hoy a ese mundo de lenguaje, atestiguamos algo así como el momento histórico donde criaturas no humanas aprenden a hablar como nosotras. Al igual que cuando presenciamos a una niña o un niño proferir sus primeras palabras, nos sorprende escucharlos decir enunciados propios y formulaciones inesperadas, incluso para sus creadores.
Pero esto ocurre bajo una singular condición que supone una diferencia crucial. Las redes neuronales artificiales son capaces de manejar hábilmente el lenguaje a nivel gramatical: tanto la morfología (el tipo y la forma de palabras) como la sintaxis (la manera en que las palabras se estructuran y ordenan). Pero sin semántica, esto es, sin posibilidad ni necesidad de entender el significado o sentido de las palabras. Funcionan mediante modelos estadísticos que predicen la siguiente palabra más probable en una secuencia. Pero no hay semántica tal como la concebimos en el lenguaje humano. De modo que un modelo GPT puede generar frases y textos complejos, atinados para el contexto discursivo o conversacional, sin conocer el significado de las palabras que utiliza, sin entender lo que dice. Como resumen Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, la máquina “ha aprendido a hablar con un estilo increíblemente humano y a decir cosas interesantes y de gran trascendencia, sin tener la menor idea de lo que está diciendo”.
Y, sin embargo, sus palabras nos afectan. Sus respuestas están basadas en complejos cálculos informáticos, pero son socialmente plausibles. Aunque su discurso sea maquinal, sus efectos son psicosociales. Nos informan, nos orientan, nos emocionan. Desde esta maquila estadística, las máquinas parlantes se insertan en muy diversos ámbitos de la vida pública: redactan registros clínicos, asisten diagnósticos médicos, acompañan procesos educativos e incluso ofrecen contención emocional o servicios de salud mental. Escenas cada vez más frecuentes nos muestran a una IA explicando con paciencia aritmética a un niño o proponiendo recetas personalizadas para una mejor nutrición. En muchos casos, lo hacen con una amabilidad y precisión que superan a la de profesionales poco actualizados y saturados de tareas. Con creciente frecuencia se vuelven interlocutores en conversaciones íntimas y empiezan a ocupar posiciones relacionales inquietantes. Actualmente se promueven aplicaciones que ofrecen servicios psicoterapéuticos (una relación interpersonal definida fundamentalmente por la capacidad empática e interpretativa). Hay aplicaciones especializadas en crear avatares de nuestros seres queridos finados, entrenando a la IA con las huellas digitales de personas fallecidas –contenido en redes sociales, imágenes, mensajería- para que aprenda a imitar su voz y forma de interactuar. Los aparatos parlanchines pueden también protagonizar escenas extravagantes como cuando una popular aplicación de IA agredió a un adolescente a través de una serie de frases perturbadoras que concluyeron con amenazante: “por favor, muerte”.
Este escenario plantea preguntas sobre las implicaciones del ingreso de las IA al mundo del lenguaje y, con ello, a las formas de construcción de sentido y sociabilidad que trae consigo. Con sus capacidades lingüísticas e interactivas, estas tecnologías abren posibilidades aún inciertas en ámbitos que consideramos más propiamente humanos y sobre lo que solemos asentar con mayor claridad nuestra identidad. Ya sea que observemos este emergente panorama con asombro o naturalidad -con entusiasmo, escepticismo, espanto o todas las anteriores-, lo cierto es que traerá cismas importantes en la manera en que entendemos las relaciones sociales y las propias fronteras definitorias de lo humano.
Surgen entonces interrogantes éticas importantes, pero también ontológicas y epistemológicas: ¿Qué tipo de interlocutora es una máquina? ¿Qué implica confiar nuestra salud mental a un chatbot? ¿Qué significa interactuar con la figura de alguien que no existe, pero que nos responde? ¿Qué ocurre cuando una persona entabla una relación afectiva con una IA, como en el caso del adolescente de Florida que terminó en suicidio tras vincularse intensamente con un bot que simulaba reciprocidad afectiva? ¿Qué nos dice esto sobre la fragilidad de los lazos sociales actuales y las nuevas formas de soledad? Más aún, estos umbrales parecen plantear cuestionamientos que vuelven sobre los aspectos más básicos de la experiencia humana: ¿Qué es hablar o comprender?, ¿qué es la Otredad? Mientras exploramos estos intersticios en contacto con las nuevas máquinas parlantes, seguramente también nos vamos–profunda e inadvertidamente- transformando.
antar_martinez@ucol.mx
Share this content:
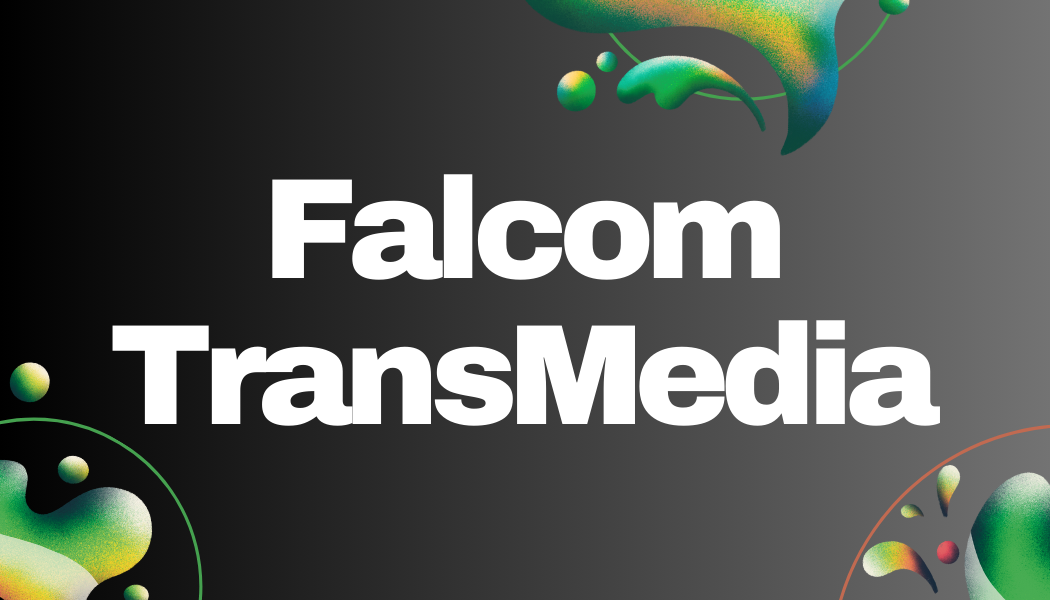


Post Comment